Escribir con urgencia, con la noticia
todavía caliente o en primicia y con la inmediatez que supone siempre
trabajar contra el reloj es lo que se supone debe saber hacer todo buen
periodista. Pero no siempre es tan sencillo ni tampoco habitualmente
resulta doloroso.
A David Gistau lo conocí cuando yo
empezaba en este oficio y todavía traía el rostro marcado por la
ingenuidad de los universitarios. Él ya venía drapeado de fama, con los
dedos manchados de tinta y la sonrisa pícara de los que se han soltado
en guiones televisivos y docenas de cuartillas.
Lo recuerdo sentado en
la sección de Cultura, con el desenfado que gastaba por esa época,
defendiendo a Hemingway y toda la tropa de la Generación Perdida y mi
redactor jefe, tratando de convencerlo para que diversificara lecturas y
autores:
—Pero, hombre, tómalo, que te gustará.
Y
él soltaba una broma, se reía, vacilaba un rato, daba alguna evasiva o
contestación ingeniosa y aceptaba el libro. Solía rondar por nuestra
mesas, comentando tal o cual artículo, la oportunidad o no de un titular
o si un reportaje merecía la pena.
En ocasiones se sentaba en cualquier
ordenador a escribir con prisas una pieza y, si no estaba por
ahí haciendo reporterismo o atosigado por alguna premura, se entretenía
contigo dándote conversación en la máquina del café, que es una parte sustancial de un trabajo que tiene bastante de hábito de vida.
Por entonces ya empleaba una prosa certera, de verbo rápido, de mucho
impacto, trabada de ideas imprevisibles y a la contra, muy impregnada
por una mitología literaria, que trataba de atrapar en la ráfaga de unas
pocas líneas o un párrafo apresurado, de esos trazados a vuelapluma y
sin apenas pensar, la autenticidad de una sensación o una impresión
primera.
Tiempo después todavía me repetía que tenía cierta propensión a
bajar a la calle, echar un vistazo a lo que sucedía a su alrededor, y,
después, al regresar a casa, entregarse a la apuntación rápida de una
observación, una anécdota o un detalle que había atraído su atención.
A esos textos los denominaba «sketches» (reunió algunos en su último libro, al que bautizó con un título que ahora casi parece premonitorio: Gente que se fue).
En ellos vibraba esa pulsión tan vivencial que latía en casi todo lo
suyo, porque para él parte de la prosa periodística iba en el punto de
vista, en la originalidad de la mirada, quizá porque justamente eso es
lo que después da la singularidad a la prosa, lo que determina el
estilo.
Ahí están, como ejemplo, las crónicas que envió cuando estuvo
por algún conflicto de esos de Oriente Medio. Mientras unos perdían el
tiempo tratando de sacar lo de costumbre, él se desmarcaba y daba el
tono de lo que sucedía describiendo un encuentro de fútbol entre
chavales o cualquier otro asunto y sin que le importara demasiado si era
lo ortodoxo o no. Y hacía bien.
Pero es obvio que un periodista es mucho más que la firma de una
columna o el oropel de su fama. Perdí la pista de David Gistau cuando
dejó el diario y, después de unos años sin saber nada de él, me
reencontré con sus pasos en un gimnasio de barrio, de esos ubicados en
una calle de tercera, donde yo era el veterano y él, el nuevo, aunque
muy pronto se alzó, sin problemas, como todo un maestro.
A través de
estos nuevos días de coincidencias, viajes de prensa y presentaciones de
libros en que nos cruzamos, fui dejando de lado al profesional que había conocido y empecé a apreciar con mayor precisión al individuo que había detrás y que la profesionalidad y la admiración me había escamoteado o impedido ver.
De
la etapa anterior me había quedado con la idea del David Gistau joven
que apuraba tragos y exprimía experiencias con la misma velocidad que
los corredores de Fórmula Uno suman vueltas en un circuito. Pero cuando lo entrevisté para Zenda,
ya venía de vuelta de todo eso, rechazaba el malditismo y los topicazos
que lo rodean, y en su cabeza se había asentado un tipo de mayor
envergadura donde iba perfilándose la mente del novelista con garra que
ya estaba afilando.
La última vez que charlé con él fue unos siete días
antes de que lo ingresaran en un hospital. Los dos estábamos liados en
un reportaje que discurría por senderos semejantes y los dos bromemos de
esto y de aquello. Llevaba chupa de cuero, barba larga, vaqueros y una
mirada burlona, de una contagiosa alegría… y así lo recordaré. Sé que
echaremos de menos sus columnas, pero, también, al tipo que había detrás
de ellas.
(*) Licenciado en Historia





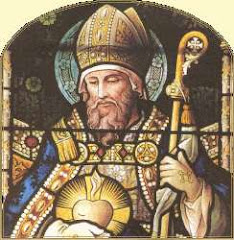

No hay comentarios:
Publicar un comentario